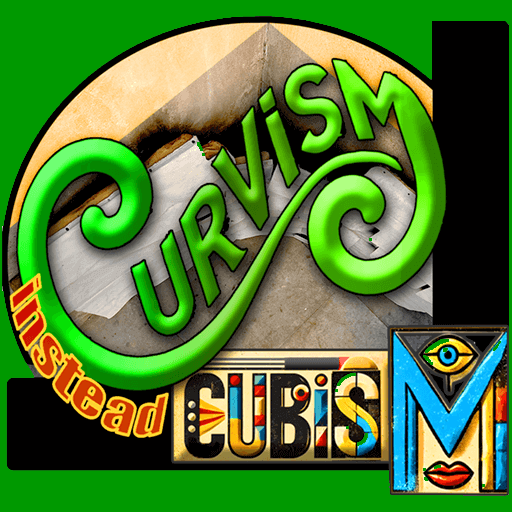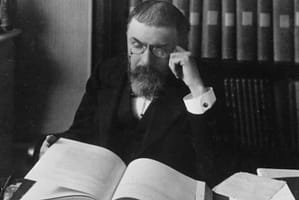La Conexión Amazónica.
Durante la vida de Federico García en Venezuela, tuvo frecuentes interacciones con tribus aborígenes en las regiones del sur del país. Algunas de estas tribus estaban ubicadas cerca de la cuenca del Amazonas, mientras que otras se encontraban fuera de esta región pero compartían características culturales y estructurales similares. Para quienes han tenido el privilegio de relacionarse con estas comunidades, los datos cualitativos y observacionales recopilados revelan un notable sentido de estabilidad emocional y coherencia en su razonamiento, a pesar de las significativas diferencias culturales que puedan existir entre nosotros. Este hallazgo ofrece un marco medible para comprender la interacción entre sus entornos de vida y su bienestar mental.
Uno de los aspectos más destacados observados es la armonía arquitectónica de las viviendas circulares que muchas de estas tribus habitan. Estas estructuras no solo se alinean estéticamente con su entorno, sino que también demuestran una optimización natural de los recursos. Los diseños circulares, presentes en civilizaciones y geografías desde la antigüedad, parecen estar impulsados por un algoritmo lógico de eficiencia: minimizan el uso de materiales mientras maximizan el confort ergonómico y crean un ambiente acogedor. Al compararlos con diseños rígidos y angulares, surge una pregunta crítica: ¿qué valor tiene construir algo que intrínsecamente altera el equilibrio ergonómico o ambiental adecuado?
“Encerrados dentro de estructuras rígidas y cuadradas, inconscientemente rompemos nuestra conexión natural con los entornos orgánicos. Métricas de comportamiento y psicológicas sugieren que, en lo más profundo, los seres humanos reconocen instintivamente este desajuste, pero generaciones de condicionamiento nos han llevado a reprimir estos conocimientos. Al analizar los patrones espaciales y los impactos psicológicos del confinamiento, se hace evidente que solo al liberarnos de estas restricciones geométricas podemos experimentar verdaderamente el potencial restaurador de la biofilia, reconectándonos con el flujo orgánico esencial para el bienestar humano.
De manera inconsciente, detectamos los perjuicios que estos entornos nos imponen, pero años de condicionamiento normalizado nos obligan a aferrarnos a la seguridad percibida de las formas cúbicas. Estos entornos, a menudo venerados por su practicidad, imponen límites finitos y ángulos pronunciados que, inadvertidamente, contribuyen a la tensión emocional y mental. Las tendencias de datos y los estudios psicométricos revelan consistentemente que estos espacios confinados amplifican las respuestas al estrés y suprimen la flexibilidad cognitiva. A pesar de esta comprensión, persistimos en perpetuar un paradigma espacial que nos distancia de la naturaleza y de la auténtica libertad.
Este fenómeno, basado en métricas históricas y patrones ambientales, se ha estado desarrollando durante los últimos seis o siete mil años. La evidencia sugiere que la humanidad se ha confinado voluntariamente en estructuras cúbicas durante milenios, disminuyendo gradualmente nuestra conexión con el mundo natural. Esta desconexión, una vez medida y contextualizada, ofrece un caso convincente para replantear nuestros marcos arquitectónicos y realinearlos con los principios orgánicos que sustentan la armonía humana.”
Pero no deberíamos sentir culpa por esto. La humanidad ha estado colectivamente atrapada en estos entornos, y es fácil pasar por alto las consecuencias a largo plazo cuando se han vuelto tan normales. El problema no es que no lo supiéramos, sino más bien que nos permitimos olvidarlo, ignorando el daño causado por estos confinamientos cúbicos hasta ahora.
De hecho, muchas personas aún se sienten cómodas en estos ambientes, con sus mentes condicionadas desde el nacimiento. Desde el momento en que toman su primer respiro en las confines cúbicas de una sala de hospital, su amígdala se hiperactiva. Esta normalización de la rigidez geométrica persiste a lo largo de sus vidas porque nunca han estado expuestos a alternativas. Así, el ciclo continúa sin interrupciones.
¿Cómo podemos comprender los efectos de esta “enfermedad espacial” si la humanidad rara vez ha tenido la oportunidad de contrastar estos entornos con unos saludables y naturales durante el tiempo suficiente? Sin un punto de referencia, los síntomas de esta enfermedad se desvanecen en el trasfondo, fusionándose con lo que es familiar y percibido como normal.
Esa es la realidad en la que vivimos los llamados ‘civilizados’: atrapados en entornos que lentamente erosionan nuestro bienestar, incapaces de reconocer completamente la profundidad del daño porque nunca hemos conocido otra cosa. Esta desconexión de lo que significa una existencia verdaderamente natural y saludable es uno de los mayores desafíos que enfrentamos.
El escritor venezolano Gustavo Pereira describe con ironía y gran precisión una realidad que contrasta con la nuestra, la realidad de quienes viven libres de formas angulares:
🛖 “Los Pemones de La Gran Sabana llaman al rocío de la mañana: Chiriyé Yetaku, que significa Saliva de las estrellas. A las lágrimas, Emú Parapué, que se traduce como guarapo de los ojos (café suave). Llaman al corazón: Yewán Enapué, la semilla del vientre. Otra tribu del delta del Orinoco, los Warao, dice Mejokoji, el Sol del pecho, para nombrar al Alma. Para decir amigo, dicen Ma Jokaraisa: Mi otro corazón. Y para decir olvidar, Emonikitane, que significa perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre. Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Están tan confundidos en sus sentimientos que, por supuesto, nosotros, los buenos, con razón los llamamos SALVAJES.”
Este poema, con su tono irónico, expone la desconexión que hemos sufrido los ‘civilizados.’ Aquellos que etiquetamos como ‘salvajes’ viven en armonía con la naturaleza; sus palabras reflejan una conexión profunda con el mundo natural. Mientras tanto, quienes estamos atrapados en arquitecturas cúbicas hemos perdido ese vínculo, confundiendo el progreso angular con un verdadero avance, cuando en realidad nos aleja de la esencia misma de la vida.
El Descubrimiento Mediante El Samsara.
Desde una perspectiva epistemológica constructivista, el conocimiento no es una representación directa de la realidad, sino una construcción activa moldeada por los contextos culturales y sociales. Esto implica que los valores, creencias y prácticas de una sociedad influyen en cómo se percibe la naturaleza a lo largo del tiempo. En consecuencia, estas percepciones no son verdades universales, sino que están profundamente arraigadas en dinámicas históricas y sociales.
En su proyecto artístico más reciente (2023/2024), Federico García desarrolló una serie de ilustraciones para un juego de mesa con fines educativos y recreativos. En este proyecto, comparó las siete grandes eras de la evolución humana (Edad Neolítica, Edad de los Metales, Antigüedad Clásica, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea) con los reinos de la Rueda del Samsara descritos en los textos budistas: el Reino del Infierno, los Espíritus Hambrientos, los Animales, los Humanos, los Semidioses y los Dioses. Estos reinos forman seis niveles de experiencia dentro de la rueda, y un séptimo nivel se observa fuera de ella, señalado por Buda, quien muestra la luna y nos invita a contemplar el camino hacia la liberación más allá de este ciclo interminable de sufrimiento.
García destaca que las enseñanzas de Buda sobre cómo lograr una vida plena contienen información práctica para comprender a gran escala la evolución humana. Las analogías entre el Samsara y las eras humanas también se aplican a los niveles de crecimiento espiritual. Según esta visión, la Rueda del Samsara explica cómo en todos los reinos es posible alcanzar la liberación, aunque las circunstancias adversas de cada reino representan un desafío significativo. Sin embargo, el Reino de los Humanos ofrece un equilibrio único entre distracciones mundanas, sufrimientos y placeres que, cuando se dominan, permiten superar el sufrimiento.
La conexión entre miles de años de historia científica y la espiritualidad budista puede ofrecer razones más sólidas para abordar la arquitectura de la Séptima Era, la contemporánea, definida por posibilidades cuánticas. En esta era, no solo encontramos a Dios en todo lo que nos rodea, sino que también sospechamos, en nuestra más profunda intimidad, que los ojos que leen estas palabras son los propios ojos de Dios.
En su obra Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, Erich Fromm establece una analogía entre la sociedad y un individuo, sugiriendo que las sociedades modernas pueden evaluarse de manera similar a la salud mental de una persona. Fromm analiza cómo los sistemas sociales, especialmente el capitalismo, influyen profundamente en el carácter humano, generando lo que él denomina “patología de la normalidad”, donde las normas sociales pueden alienar y distorsionar el bienestar psicológico de las personas. Esta perspectiva ilumina cómo las estructuras sociales, lejos de ser saludables, pueden fomentar la desconexión tanto del yo como de los demás.
La Revelación De La Era de Los Metales.
Un descubrimiento histórico a través del análisis de datos:
Desde la Edad de los Metales, los datos históricos revelan un patrón claro: la humanidad, al comenzar a forjar monedas y armas, consolidó ejércitos y eventualmente construyó imperios. Este avance en control y poder no solo transformó las dinámicas sociales, sino que también marcó el inicio de una revolución arquitectónica. La necesidad estratégica de organizar y proteger a las poblaciones impulsó la creación de estructuras habitacionales rígidas, diseñadas para reforzar el control y la defensa. Estas estructuras, basadas en la geometría euclidiana, se convirtieron en la piedra angular de las ciudades y las civilizaciones emergentes.
Sin embargo, lo que en su momento parecía una solución funcional, hoy muestra un costo oculto: investigaciones recientes en neurociencia moderna están sacando a la luz cómo esta dependencia de patrones geométricos rígidos ha impactado negativamente nuestra salud mental y bienestar colectivo. Este análisis histórico no solo conecta los diseños arquitectónicos con las dinámicas de poder, sino que también abre un debate sobre los efectos acumulativos de vivir durante milenios en espacios moldeados por la geometría de la dominación.
La Evidencia Neurocientífica.
Como observó Henri Poincaré en su obra Espacio y geometría:
“La geometría no trata de cuerpos sólidos naturales, sino de cuerpos ideales, absolutamente invariables. Estos cuerpos ideales son completas invenciones de nuestro espíritu, y la experiencia solo nos permite extraerlos.”
A medida que las sociedades avanzaron tecnológicamente, también lo hicieron nuestras herramientas arquitectónicas y las estructuras que habitamos. Los datos provenientes de la neurociencia moderna ahora destacan el impacto de estas formas, alejadas de la naturaleza, en nuestra salud mental y bienestar. Los estudios demuestran que los entornos dominados por patrones geométricos rígidos, como cubos y líneas rectas, aumentan los niveles de cortisol, un biomarcador del estrés, mientras que los diseños naturales y fractales los reducen significativamente (Joye y Van Den Berg, 2010; Coburn et al., 2019).
Hoy nos encontramos en un emocionante umbral tecnológico que nos permite reconocer los beneficios de volver a la naturaleza. Sin embargo, aún no hemos evaluado plenamente el costo humano acumulado tras más de 6.000 años viviendo en las “cajas cúbicas” de la geometría euclidiana, un modelo que se remonta a la Edad de los Metales. Este modelo, funcional en su época, ya no responde a nuestras necesidades fisiológicas y espirituales actuales. Por ejemplo, la evidencia sugiere que los entornos urbanos con alta densidad euclidiana se correlacionan con mayores tasas de ansiedad y depresión (Berman et al., 2012).
En el campo de la ecología política y los estudios ambientales, los investigadores examinan cómo diferentes grupos sociales interactúan con el medio ambiente según sus construcciones culturales. Por ejemplo, mientras una cultura puede considerar un bosque como un espacio sagrado, otra puede verlo únicamente como una fuente de recursos económicos. Estas diferencias culturales evidencian cómo nuestras circunstancias sociales moldean profundamente nuestra relación con la naturaleza. Cuando estas relaciones se descuidan en la planificación urbana, los entornos resultantes pueden interrumpir nuestras tendencias biofílicas innatas, aumentando la carga cognitiva y psicológica sobre los individuos.
En este contexto surge la neuroarquitectura, un enfoque multidisciplinario promovido por la Academia de Neurociencia para la Arquitectura (Sternberg y Wilson, 2006). Este campo integra la práctica arquitectónica con métodos científicos, utilizando datos experimentales para comprender cómo nuestras percepciones del entorno afectan nuestras emociones, habilidades cognitivas y toma de decisiones (Francis Mallgrave, 2009; Pallasmaa et al., 2013). Por ejemplo, estudios de imágenes cerebrales han demostrado que los diseños curvos y naturales activan la corteza cingulada anterior, asociada con respuestas emocionales positivas, mientras que las formas angulares y rígidas estimulan la amígdala, vinculada al estrés (Vartanian et al., 2013).
Como señala Barbara Tversky:
“Poco a poco, se está reconociendo la importancia del pensamiento espacial, de razonar con el cuerpo actuando en el espacio y con las cosas que creamos en el mundo… El pensamiento espacial es la base del pensamiento. No toda la torre, pero sí su cimiento.”
Este reconocimiento subraya el potencial del diseño espacial para influir profundamente no solo en la cognición individual, sino también en el comportamiento social. Sin embargo, como sugiere Tversky, este aspecto fundamental del pensamiento humano ha sido marginado en prácticas arquitectónicas dominadas por la eficiencia industrial por encima del diseño centrado en las personas.
Muchos estudios confirman el impacto positivo de aplicar la teoría biofílica, que enfatiza elementos naturales en el diseño. A pesar de esto, nuestra adaptación a edificios cúbicos está tan arraigada que aún no hemos medido completamente las consecuencias físicas, cognitivas y psicológicas de estas estructuras. Esta omisión plantea preguntas críticas:
¿Qué costo fisiológico hemos acumulado tras generaciones viviendo en ciudades euclidianas?
Estudios indican una prevalencia 40% mayor de trastornos relacionados con el estrés en áreas urbanas frente a rurales (Peen et al., 2010).
¿Cuánto potencial cognitivo se ha visto limitado por las estructuras cuadradas?
Investigaciones en el razonamiento espacial infantil vinculan entornos naturalistas con mejoras en la resolución de problemas y la creatividad (Kuo y Sullivan, 2001).
¿Cuáles son las implicaciones económicas de tratar enfermedades exacerbadas por estos entornos?
Los gobiernos de todo el mundo destinan miles de millones anualmente a los costos de salud asociados al estrés urbano.
El naturalista español Joaquín Araujo lo expresa con claridad:
“Debemos cambiar para enfrentar el cambio, y cambiar siempre cuesta. Hay que superar los modelos que fragmentan y simplifican la complejidad del marco ecológico y social… No es posible cambiar la vida sin cambiar la vida.”
Este llamado a la transformación se alinea con movimientos contemporáneos como la biofilia y la neuroarquitectura, que abogan por entornos urbanos que resuenen con nuestras necesidades espirituales y fisiológicas. García argumenta que el costo de mantener los modelos urbanos actuales supera con creces la inversión necesaria para reimaginar nuestras ciudades a través de diseños que prioricen el bienestar humano.
Hallazgos clave sobre el procesamiento neuroperceptual y la complejidad natural:
Los entornos con geometría fractal reducen la fatiga mental en un 60% en comparación con los diseños rígidos.
Los patrones naturales mejoran la retención de memoria hasta en un 14% (Coburn et al., 2019).
Implicaciones del diseño biofílico:
Integrar bordes curvos y elementos naturales en los espacios urbanos puede reducir el estrés y mejorar la salud mental a gran escala.
Incorporar patrones fractales en la arquitectura ha demostrado potenciar la creatividad y la estabilidad emocional (Kardan et al., 2015).
Como demuestran los diseños de García, la fusión de neurociencia y arte ofrece un camino hacia la liberación arquitectónica. Al abrazar los principios biofílicos y rechazar las limitaciones de la rigidez euclidiana, podemos imaginar una nueva era de diseño urbano que fomente la conexión con la naturaleza y cultive el potencial humano.
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to print (Opens in new window) Print
- Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp